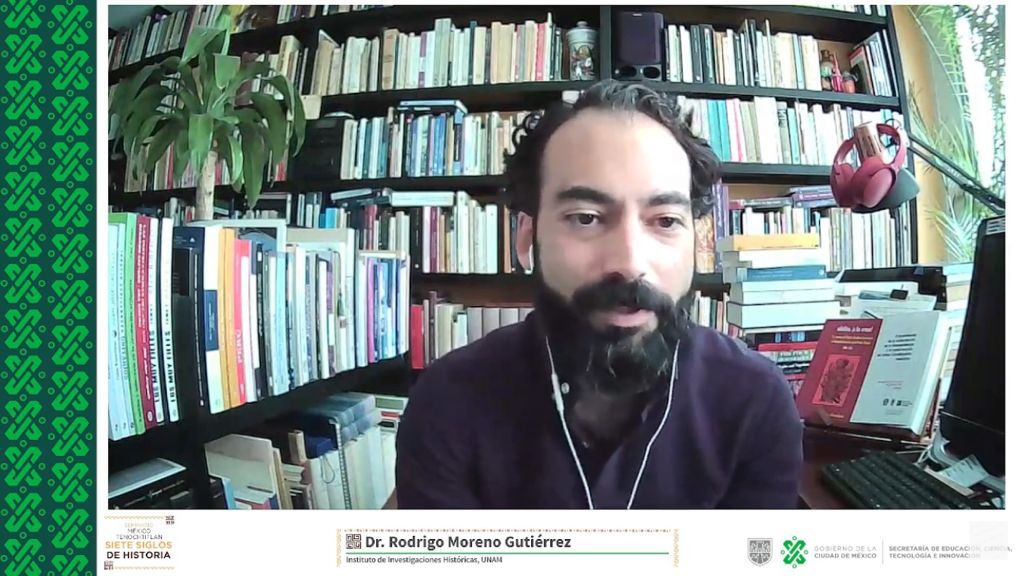DEBATE EN TORNO A LAS INTERPRETACIONES DE LA GESTA INDEPENDISTA DE MEXICO
• En una nueva sesión del Seminario México Tenochtitlan. Siete siglos de historia, hoy participaron dos investigadores de la UNAM: los doctores Rodolfo Ávila Rueda y Rodrigo Moreno Gutiérrez
Las condiciones historiográficas contrastantes, las interpretaciones mejor contextualizadas y la escasa presencia de las mujeres en el proceso independentista, formaron parte del debate de los especialistas en una nueva sesión del Seminario México Tenochtitlan. Siete siglos de historia.
En su mensaje de bienvenida al foro, la moderadora, la doctora Alma Herrera Márquez, directora del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos (IESRC), agradeció el conocimiento de los dos investigadores de la UNAM al contribuir a repensar la Independencia de nuestro país.
La historia no puede ser descrita a partir de fechas y datos específicos, pues es una reflexión que obedece a múltiples interpretaciones, según la estructura de categorías que se planteen para el análisis, añadió.
En su intervención, el doctor Rodolfo Ávila Rueda, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, detalló que actualmente existen una serie de interpretaciones en torno al proceso referido y que la mayor parte se encuentran fundamentadas en documentos.
Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, Ávila Rueda afirmó que generalmente la palabra historia se relaciona con relatos. “La palabra tiene un origen preciso: la investigación”.
El consenso que había sobre la Independencia, aceptado con pequeñas diferencias, dijo, era relativamente simple. “Se trata de un país, México, que había estado dominado durante 300 años por una potencia extranjera, España, algo que resultaba injusto, y que ocasionó que un grupo de personas ilustradas se percataran de ello, y decidieran persuadir a la gente a levantarse en armas”.
La mayoría de ellos fueron personajes como Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón, y José María Morelos, pero muy pocas mujeres. “Estas visiones tradicionales de la historia las excluían, y para el caso de la Guerra de Independencia, apenas por ahí aparecieron la corregidora doña Josefa Ortiz, Leona Vicario y la Güera Rodríguez. La gesta siempre fue vista como de hombres que tomaron las armas”.
El también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), apuntó que, en la década de los setenta del siglo XX, muchos historiadores descubrieron que había otras condiciones que podían explicar el proceso y no solamente la voluntad de un grupo de ilustrados por querer otorgar derechos al pueblo de México.
“El descontento de comunidades indígenas y campesinas por la explotación y el abuso del sistema español detonó la participación popular armada”.
Ávila Rueda sostuvo que, en la década de los noventa, también del siglo XX, vino la gran revolución historiográfica. “En 1992 aparecieron libros que contaron la experiencia de las primeras elecciones populares en la capital. “Esta historia de las elecciones inicia precisamente en la Guerra de Independencia, cuando en 1812, la Constitución de Cádiz ordenó que se hicieran elecciones, y la gente salió a participar de manera sorprendente”.
También en 1992, continuó, apareció el libro de Virginia Guedea, “Los Guadalupes y México”, que narró cómo una sociedad secreta tuvo contacto con los insurgentes y los puso al tanto de los movimientos políticos.
Docente de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ávila Rueda puso de relieve que actualmente no existe una tendencia historiográfica. “Hay tantas que no podemos considerar que haya una dominante, pues no hay un consenso al respecto”.
El doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez, investigador también del mismo instituto universitario, señaló que la historia como tal, no es solo el pasado sino la forma en la que la humanidad ha dado cuenta de ese pasado, y esa forma siempre ha variado.
En esa medida, puntualizó, la historia es como un conocimiento cambiante y no necesariamente acumulativa, a diferencia de la impresión que se tiene del saber científico.
Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, Moreno Gutiérrez detalló que la forma en que se da cuenta de ese pasado varía en ocasiones radicalmente porque depende de dos elementos: las razones personales de quien lo cuenta o explica y de las circunstancias que llevan a esa persona a considerar que las explicaciones existentes no son satisfactorias.
El también docente del posgrado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, valoró que las interpretaciones contemporáneas que se hagan sobre 1821 debieran ser mejor contextualizadas, pues es imprescindible considerar el mundo hispánico.
Con una especialización en “Historia del Mundo Hispánico”, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, España, Rodrigo Moreno abundó que tendría que ser una interpretación, como lo está haciendo, menos excepcionalista, menos nacionalista y más dispuesta a dialogar, a contrastar.
También integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), exhortó a que haya un acercamiento más dispuesto a entender ese suceso como parte de un proceso histórico de gran relevancia.
Ganador del Premio “Ernesto de la Torre Villar” en Investigación Histórica sobre la Independencia de México, expuso que la historia es discusión y podría ser hoy un medio para encontrar consenso a través del contraste de diversos puntos de vista y, como es evidente, de diferentes maneras de entender lo que ha pasado hace 200, 20 o tres años.